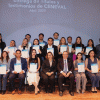Pbro. Lic. Armando González Escoto • Director de Publicaciones del Sistema UNIVA
Estamos asistiendo a una verdadera revolución cultural que de lograrse establecerá las bases de un nuevo pacto social de proporciones impresionantes. Un nuevo pacto entre el hombre y la mujer.
Desde la antigüedad, por lo menos la escrita, se fue consolidando una cultura social que hizo de la diferencia un fundamento para la desigualdad, y de la desigualdad una justificación para el sometimiento, la presión resultante de este grave error de discernimiento llevó incluso a la depravación, desde el momento en que la parte sometida acabó pensando que eso era lo correcto, incluso, que el sometimiento era su condición natural, hasta su privilegio.
Venimos de una cultura social donde el hombre llegaba a su casa, se sentaba a la mesa, en tanto la esposa iba y venía a la cocina para atenderlo, a él y a los hijos, para luego sentarse ella a comer y a lavar los trastes. Una cultura donde la propia ama de casa, si tenía una trabajadora doméstica, la llamaba despectivamente “sirvienta”, o “muchacha”.
En esa misma cultura deplorable el marido tenía el privilegio de la infidelidad; la fidelidad sólo obligaba a la esposa, de tal manera que lo que en el marido era “normal”, si lo hacía la esposa, constituía un grave delito que se pagaba hasta con la vida.
En nuestro pasado reciente, esta desigualdad se ha reflejado en todos los aspectos: salarios, oportunidades, espacios laborales, vestimenta, acceso a universidades, participación política, etc.
En el mundo judeo-cristiano todo quiso justificarse “bíblicamente”, pero interpretando la Biblia desde los prejuicios de una cultura ya bastante hundida en este pacto desigual, el mejor ejemplo de ello es la manera en que se ha leído el libro del Génesis y su relato del “primer” pecado. El texto, en realidad, no habla de uno sino de varios pecados cometidos en los orígenes, así: 1er. pecado, Romper la comunión con Dios. 2º. Culpar de ello a la mujer. 3º. No aceptar las consecuencias de los propios actos. 4º. Arremeter en contra de la naturaleza. 5º. Violentar la relación entre los seres humanos.
Culpar a la mujer ha sido justamente un grave pecado, el texto del Génesis lo delata, pero sus intérpretes lejos de entenderlo como una denuncia, lo consideraron como un hecho: “la mujer era culpable”, error de interpretación de lamentables consecuencias. Adicionalmente, por milenios la exégesis bíblica se atuvo a la interpretación textual, desconociendo por completo los géneros literarios y el aporte cultural humano a la hora de parabolizar la revelación divina. Lo mismo sucedió, desde luego, con las demás religiones, antes y después de Israel, y aún hoy día existen sectas que obligan a las mujeres a andar cubiertas para no “provocar” a los hombres.
Urge un nuevo pacto social que supere esta larga historia de desigualdad e injusticia, que transforme esta cultura y nos lleve al justo medio, trabajo que compete a todos los miembros de la sociedad, y a todas sus instituciones, a fin de que una muy justa lucha no se desvíe hacia nuevas violencias, desquites o posturas pendulares, la vida presente y futura de la humanidad requiere de “nuevas alianzas”, de nuevas solidaridades entre los hombres y las mujeres, como ha enseñado el Papa Francisco.
Publicado en El Informador del domingo 1 de marzo de 2020