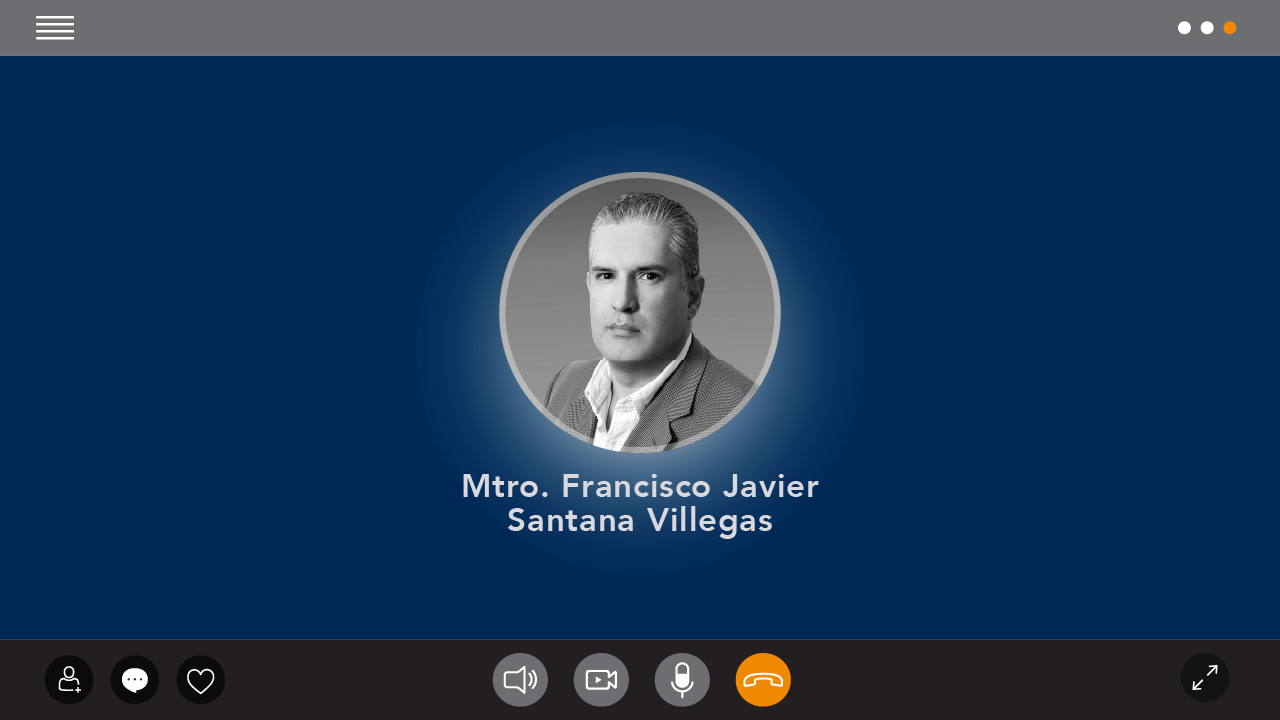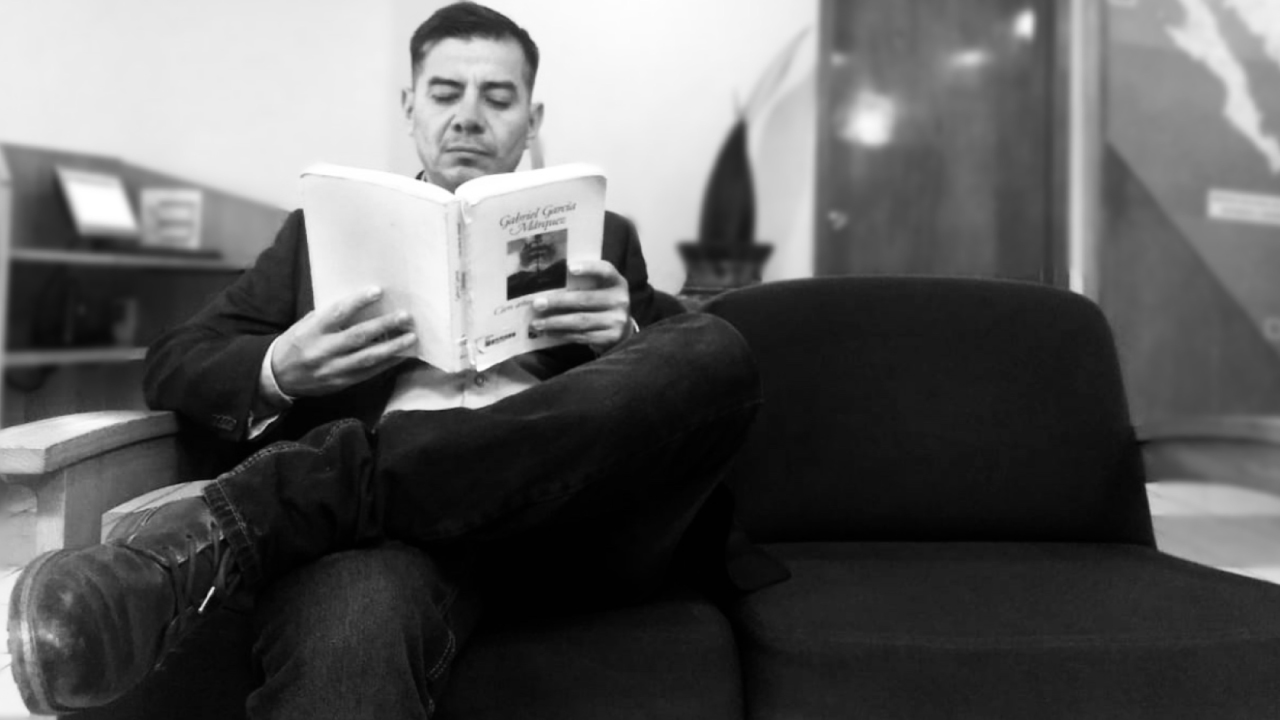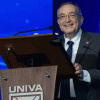Dr. Enrique Fernández Valadez • Profesor de Cardiología. Departamento de Medicina. Ciencias de la Salud UNIVA
A un año de haberse declarado en nuestro país el paciente cero afectado por el virus SARS-CoV2 se ha generado una gran esperanza cifrada en la vacuna contra esta enfermedad. Pero ¿qué es la vacuna? según la definición de la Organización Mundial de la Salud, se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran por vía nasal u oral. La palabra vacuna deriva de vaca, ya que Edward Jenner uso secreción de las ubres de las vacas contagiadas con el virus de la viruela de la vaca (variolæ vaccinæ).
La viruela (del latín variola que significa grano, postilla) tenía una mortalidad y una morbilidad elevadas, cada año morían alrededor de unas cuatrocientas mil personas en Europa, y de los que sobrevivían muchos quedaban ciegos. Los abortos en mujeres embarazadas también eran frecuentes. Con la llegada de los españoles, América resultó también afectada a principios del siglo XVI. Se ha mencionado que en México murieron más de 3 millones de habitantes; un brote epidémico en el año de 1770 ocasionó una mortalidad del 14% de la población, y también se afectó el imperio Inca. Se calcula que en el siglo XX causó la muerte de más de 300 millones de personas en todo el mundo.
La viruela (smallpox en inglés) es una enfermedad viral, infectocontagiosa y a menudo mortal (con una tasa de letalidad del 30%) que ha afectado a los seres humanos desde hace miles de años. El virus causal es un ortopoxvirus, del que existen dos cepas: el Variola major (la cepa más virulenta) y el Variola minor. No existe cura ni tratamiento para la viruela, el periodo de incubación va de 7 a 17 días, siendo esta la etapa de más alto el riesgo de contagio. Sus principales síntomas son: fiebre, malestar general, cefalea (dolor de cabeza), astenia (fatiga), dolor de espalda, vómitos. Los signos se manifiestan por la aparición de un exantema pustuloso característico con unas manchas rojas y planas en la cara, las manos, los antebrazos y finalmente en el tronco. Dos días después estas lesiones se vuelven ampollas llenas de un líquido transparente que luego se convierte en pus. Ocho o nueve días después se forman costras que al desprenderse dejan cicatrices profundas, de ahí el nombre de cacarizos que se les da a las personas con las cicatrices que les quedan en la cara.
El contagio puede hacerse de persona a persona al hablar, toser o estornudar por medio de las gotitas de saliva o flügge, indirectamente de una persona infectada, incluso puede transmitirse por el sistema de ventilación de un edificio e infectar a personas en otras habitaciones o en otros pisos, también mediante artículos contaminados (fómites) como vestimenta o ropa de cama contaminada. Se calcula que cada caso primario puede causar entre 4 a 10 casos secundarios (tasa de contagio o R0). Fue erradicada en todo el mundo en 1980.
El año de 1729 la poetisa Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762) introdujo en Inglaterra la técnica asiática de la variolización que había visto practicar en Turquía. Consistía en la introducción subcutánea de la serosidad procedente de las ampollas que deja la viruela. Tras ser inoculadas con éxito dos princesas (1722), la práctica alcanzó gran popularidad hasta que fue perdiendo aceptación por los peligros que conllevaba.
La polémica de su utilidad continuó hasta que Edward Jenner (1749-1823) publicó los resultados de su trabajo An inquiry into the causes and effects of the variolæ vaccinæ en el año de 1798 respecto a la enfermedad de las vacas y los beneficios que representaba la inoculación en el humano del líquido de las lesiones producidas por la viruela, vale la pena mencionar que este trabajo fue rechazado por la Royal Society. Este médico rural inglés había observado que las vaqueras que ordeñaban las vacas con lesiones en las ubres padecían un proceso infeccioso leve: la viruela bovina (variolæ vaccinae) que las hacía resistentes contra la viruela. El día 14 de mayo de 1796 Jenner de manera completamente empírica inoculó al niño James Phipps de ocho años de edad, con la secreción procedente de una pústula de la mano de Sarah Nelmes, una vaquera afectada de variolæ vaccinæ. Semanas después, Jenner inoculó al mismo niño con pus de las lesiones de un enfermo de viruela humana, sin embargo, el niño no desarrolló la enfermedad y quedó a salvo de padecer la viruela. Fue así como se descubrió la vacunación. El descubrimiento iniciaba una nueva era en la medicina preventiva. La historia de la vacuna es una historia de observación científica y empírica a la vez, pero principalmente de heroísmo. Su publicación incluía los resultados de 23 casos. La vacuna descubierta por Jenner pronto se expandió por todos los países, aunque con temor y desconfianza. En España, Carlos IV, sensibilizado por la muerte de su hija la infanta María Isabel, fomentó la vacunación e incluso organizó la salida de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna hacia Asia y América.
Según Fray Bartolomé de las Casas la viruela fue introducida a México por un esclavo negro del capitán Pánfilo Narváez, quien desembarcó en Veracruz el año de 1520 procedente de Cuba, así que el año pasado se cumplieron 500 años de la llegada de la viruela a estos territorios. Aunque el obispo Fray Diego de Landa menciona entre 1515 – 1516 “una peste de grandes granos que les pudrían el cuerpo con gran hedor y se les caían los miembros a pedazos”. Los indígenas la llamaban “hueyzáhuatl” o “cocoliztli” y ocasionó una gran mortandad, causando la muerte al tlatoani Cuitláhuac. Para los aborígenes la enfermedad era un castigo de los dioses, especialmente de Xipe Totec “el desollado” deidad de las enfermedades de la piel.
La lucha contra la viruela en México había iniciado con la llegada a Veracruz del virrey José de Iturrigaray en diciembre de 1802, que vino a México acompañado del profesor de medicina don Alejandro Arboleya a quien había confiado propagar la vacuna. Este falló en su intento y no fue sino hasta el 24 de julio de 1804 con la llegada a Veracruz de la expedición facultativa bajo la dirección del médico alicantino Francisco Javier Balmis, quien conocía México por haber trabajado años antes como cirujano en el Hospital de San Juan de Dios, que se inició la vacunación.
Llevar la vacuna a América cruzando el Atlántico se había convertido prácticamente en una misión imposible, al llegar siempre degradada a su destino en ultramar porque los transportes eran lentos y no había sistemas adecuados de conservación. Llevar la vacuna de la viruela al otro lado del mar era verdaderamente un reto que nadie había logrado solucionar. Es entonces cuando aparece en la historia Francisco Javier de Balmis y Berenguer, médico del rey, con su descabellada -pero a la vez genial- idea de usar una cadena humana de cuerpos vivos como portadores de la vacuna hasta América.
De tal suerte que el 30 de noviembre de 1803 zarpó del puerto de La Coruña la corbeta María Pita, iba al mando el teniente de Fragata Don Pedro del Barco y también formaba parte de la expedición la enfermera y rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, Isabel Zendal Gómez que iba al cuidado de 22 huérfanos del Hospicio de Santiago de entre 3 y 9 años de edad quienes serían los agentes portadores del virus de la viruela inoculado de brazo a brazo en el viaje para mantener la vacuna a salvo. Regresaron a Lisboa en agosto de 1806, después de llevar la vacuna a Canarias, Colombia, Ecuador, Perú, México, Filipinas, China y Japón.
La expedición comenzó a vacunar al llegar a las islas Canarias, después llegó a Puerto Rico en febrero de 1804 y desde allí se trasladó a Venezuela, Cuba y el 25 de abril de 1804 llegó a Yucatán, México donde se dividió nuevamente en dos; el grupo dirigido por Balmis salió del puerto de Acapulco a principios de 1805 y llegó hasta Filipinas en el “galeón de Manila”, después a la colonia portuguesa de Macao y a Cantón, introduciendo la vacuna en Asia, el otro grupo liderado por el médico militar José Salvany fue el que recorrió los paises de América del Sur, a Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Chile y después moriría en Cochabamba, Bolivia a los 33 años de edad. Es importante señalar que se capacitó al personal médico encargado por medio de la distribución de manuales del “Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna” y la formación de Juntas de Vacuna. La expedición concluyó en 1810.
La vacuna llegó a México por Tabasco y por Veracruz. A Guadalajara llegó el 7 de agosto de 1804, gracias a los esfuerzos de don Vicente Carro y de don José Francisco Araujo, médico de la península de antigua California. En 1913 el Dr. Luis González Aréchiga, que había estudiado en París, estableció en Guadalajara un centro vacunógeno, donde se preparó vacuna con todas las garantías y esmero.
El último caso de viruela en México se presentó en San Luis Potosí en junio de 1951, por lo que al año siguiente pudo declararse a la República Mexicana libre del padecimiento que tantos estragos causó desde su introducción al país, primero por Cozumel y en seguida por Veracruz.
Edward Jenner comentó: “No me imagino que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía tan noble y grande como este (1806). Alexander von Humboldt comentó “Este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia”.
Se estima que más de 500,000 personas fueron vacunadas directamente por la Expedición Balmis y que millones de personas fueron salvadas de morir gracias a la creación de Juntas Sanitarias y Casas de Vacunación en las poblaciones por donde pasó.
En 1799 la epidemia de viruela que asoló a la Ciudad de México obligó a las autoridades civiles y religiosas a luchar intensamente por librar del contagio a la mayoría de los pobladores. El Dr. Ignacio Bartolache como catedrático de Medicina de la Real y Pontificia Universidad, escribió y publicó unas “instrucciones que pueden servir para que se curen los enfermos de viruelas epidémicas” a través de las cuales establecia como debían cuidarse los enfermos. Hacia 1780 gracias a las recomendaciones de Bartolache la epidemia fue desapareciendo poco a poco de la Ciudad de México.
La Iglesia, desde los púlpitos, hizo una importante contribución sobre el beneficio de la vacunación. Los hospitales en especial los de San Juan de Dios, se convirtieron en centros de inoculación y se llevaba un registro de las personas inmunizadas. A las medidas médicas se sumaron las de higiene, que ayudaron a que la enfermedad no se propagara con resultados desastrosos para la población.
En la primera mitad del siglo XIX entre 1800 y 1851 se tiene conocimiento de ocho epidemias, de las más mortales fue la de viruela, que en 1830 provocó la muerte de 2,000 tapatíos, cuando la población total de la ciudad era de 29,000 habitantes aproximadamente según la historiadora Lilia Oliver Sánchez.
La Organización Mundial de la Salud declaró erradicada oficialmente la enfermedad en el año 1980. Cabe mencionar que la viruela es la única enfermedad contagiosa que la humanidad ha conseguido erradicar.
Lecturas recomendadas
- Organización Mundial de la Salud. Sitio web mundial. Vacunas. En: https://www.who.int/topics/vaccines/es/
- Albert S. Lyons y R. Joseph Petrucelli. Historia de la Medicina. Américo Arte Editores. Harcourt y Landuci Editores. México D.F. p. 493
- Fray diego de Landa. Relación de las cosas de Yucatán. Editorial Dante S. A de C. V. Mérida Yucatán México 2010
- Julio Frenk Mora, Juan Urrusti Sanz y Ana Cecilia Rodríguez Romo. La Salud Pública. En Hugo Aréchiga y Juan Somolinos (compiladores). Contribuciones mexicanas al conocimiento médico. Biblioteca de la Salud. Fondo de Cultura Económica. México D. F. 1993. pp. 563-595
- https://historia.nationalgeographic.com.es/a/isabel-zendal-primera-enfermera-mision-internacional_15935
- Miguel León Portilla. Visión de los vencidos. UNAM. Edición 15ª. México. 1998
- A. Chapa Bezanilla: Asistencia médica hospitalaria en la Nueva España, siglos XVII y XVIII. En: Favio Gerardo Méndez. La neumología desde sus raíces. Un viaje a través del tiempo. 2018 Permanyer México pp.125-164.
- Felipe García Sánchez, Heliodoro Celis Salazar y Carlos Carboney Mora. Viruela en la República Mexicana. En Salud Pública de México. http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5623/6106
- Juan Carlos Herrera. Balmis y el sueño de la medicina de la Ilustración. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Anatomía de la Historia 2011. anatomiadelahistoria.com