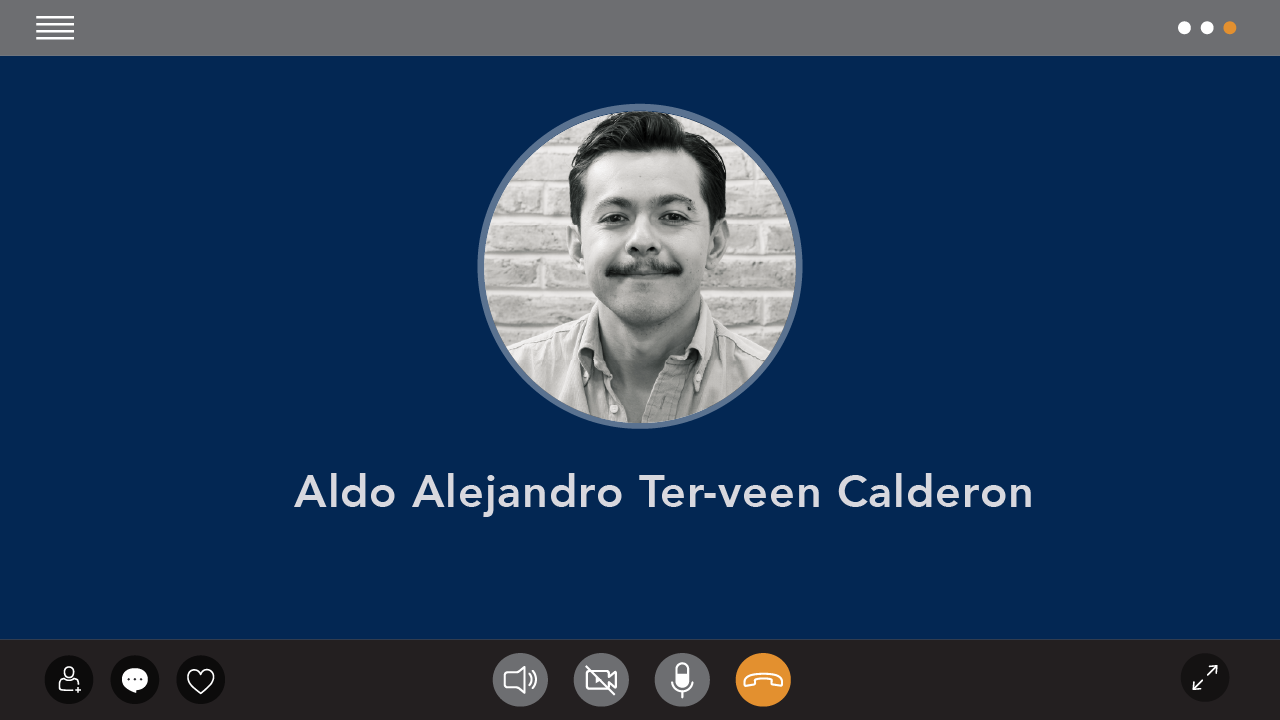
Aldo Alejandro Ter-veen Calderon· Coordinador de difusión institucional campus Querétaro
¿Por qué pago por ser torturado durante casi dos horas, por salir sudado, estresado, con el cuerpo adolorido y tieso… y, aun así —como dice el meme de la chica argentina— pedir: “que se repita”?
Y más importante: ¿por qué, aun sabiendo esto, de todos los géneros, el que más me emociona ver en salas sigue siendo el cine de terror?
Me lo preguntaba mientras comenzaba 28 años después, no solo como espectador masoquista, sino como alguien que genuinamente ama esta forma de tortura. Y que sospecha que, en esa relación disfuncional, hay algo más profundo.
28 años después no es solo una secuela. Es el regreso de Danny Boyle y Alex Garland al universo que redefinieron hace dos décadas con 28 días después —o Exterminio, para los cuatitos de provincia—. Pero más allá del lugar que ocupa en una franquicia, esta nueva entrega se siente como una reflexión amarga y lúcida sobre el estado del mundo… y, tal vez, sobre el estado de la relación entre el cine y su espectador.
La película introduce dos conceptos que el personaje del Dr. Kelson (Ralph Fiennes) verbaliza con inquietante precisión: el memento mori —recuerda que vas a morir— y el memento amori —recuerda que amas—. Y creo que en esos dos ejes está la respuesta a lo que me preguntaba al entrar a la sala, pero ahora retomo esta idea.
Lo que hace tan poderosa esta tercera entrega no es solo su visión única del apocalipsis ni su ejecución técnica —prodigiosa, tensa y hermosamente repugnante—. Lo que la distingue es que Boyle, a sus casi 70 años, no dirige para impresionar con violencia gratuita ni para mantener vivo un universo explotable. Lo que hace es contar, creativamente, a través del lenguaje del terror, una idea que lo obsesiona: incluso cuando todo colapsa, la maquinaria del orden sigue funcionando.
La preparación para la violencia persiste. Las botas siguen marchando. Las jerarquías de violencia se aferran a lo que parece ser nuestra naturaleza. El caos no nos da miedo. Nos aterra el orden que sobrevive al colapso.
Esa idea conecta con otra de las películas más inquietantes que vi este año: Sinners, que también se atreve a exponer, desde la creatividad visual y narrativa, un problema estructural latente. Ambas se atreven a lo mismo: a mostrarnos la muerte. A decirnos que hay algo en juego. Que hay vidas en riesgo. Y que, por lo tanto, hay emoción.
En cambio, muchas de las franquicias actuales se niegan a matar. Se niegan a cerrar. No hay muerte porque hay planes para una “Fase 15” o para revivir a un héroe en otra línea
temporal. Pero cuando no hay nada que perder, tampoco hay por qué emocionarse. Entonces, el espectador —yo, todos— se convierte en un soldado alienado, marchando a ver otra película de superhéroes, otra más de Jurassic Park, para olvidarla al salir y seguir con su vida. Como dice el padre de Spike en la película: “una muerte más, y se te hará más fácil”.
Y sí, matar esas películas se ha vuelto fácil. Porque ya no hay emoción. Ni duelo. Ni asombro.
Tal vez por eso amo el cine de terror.
Porque no le debe obediencia a los juguetes licenciados ni a los multiversos eternos. Porque, al no tener el peso de sostener una línea de consumo, puede arriesgar. Puede incomodar. Puede mostrar la muerte.
Y al hacerlo, me recuerda que la muerte existe —memento mori—, pero también me obliga a sentir, a estremecerme, a amar lo que aún está vivo —memento amori—.
Amo el cine.
Amo el terror.
Amo la muerte.
Y aunque a veces esta relación sea masoquista, no deja de ser otra cosa que eso: una prueba de que sigo vivo, que el cine sigue vivo.