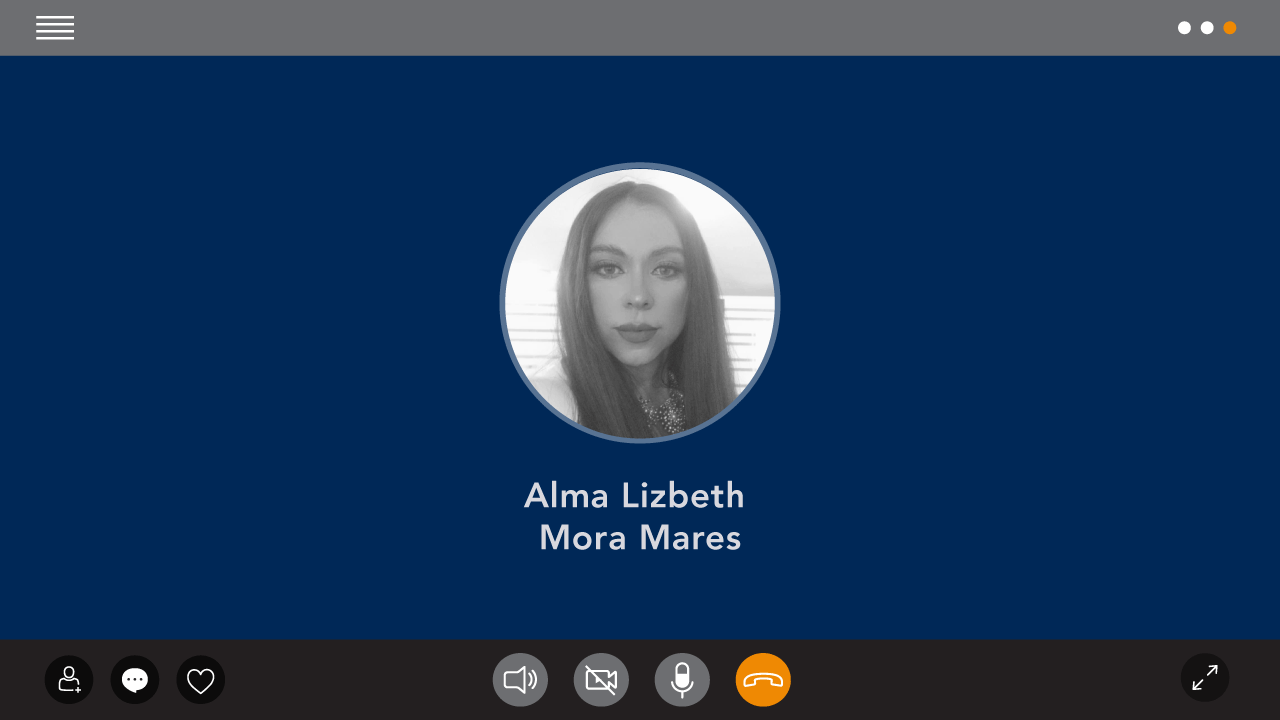
Alma Lizbeth Mora Mares · Egresada del Doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano, UNIVA Online
Históricamente, la región norte de Jalisco ha sido caracterizada como una zona en pobreza multidimensional, lo que ha influido en la percepción pública y ha opacado muchas de sus riquezas intangibles. De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en 2020, el 55.2 % de la población vivía en condiciones de pobreza multidimensional, con un 21.4 % en pobreza extrema. Además, el 89.8 % de los habitantes presentaba al menos una carencia social, lo que refuerza la imagen de la región como vulnerable en diversos aspectos (IIEG, 2024). Ha sido considerada una zona de castigo y se ha perpetuado el olvido de los programas sociales y las industrias privadas. Sin embargo, este enfoque en los indicadores económicos y sociales ha minimizado el reconocimiento de sus verdaderas riquezas: la gente, la cultura, las tradiciones y la naturaleza que la caracterizan. Este documento tiene como propósito destacar las riquezas intangibles de la región norte de Jalisco, reconociendo a sus comunidades indígenas y su inquebrantable resiliencia como un factor clave para su desarrollo, más allá de los desafíos socioeconómicos.
Los wixárikas, que habitan en el norte de Jalisco, han sido reconocidos por su generosidad, hospitalidad y conexión profunda con la tierra. Estas comunidades practican una vida comunal donde el compartir es parte esencial de su cultura. Su hospitalidad se manifiesta en cómo reciben a los forasteros, ofreciéndoles alimentos y compartiendo sus tradiciones. Este acto de generosidad tiene raíces en sus creencias espirituales y valores comunitarios, donde el bienestar colectivo es más importante que el individual.
A lo largo de los años, he podido constatar de primera mano esa resiliencia que tanto caracteriza a las comunidades indígenas. Corría el 2015, cuando llegué a San Andrés Cohamiata, una comunidad enclavada en las montañas de Mezquitic, Jalisco. El sol apenas despuntaba, pero el día era gris, el aire húmedo y frío. Estaba allí con la encomienda de entregar libros de texto para personas con rezago educativo. No llevaba más que unas botellas de agua y un par de latas de atún. El paisaje, árido y distante, me hacía sentir aún más lejos de casa.
El frío calaba hasta los huesos, y mi nariz ya estaba enrojecida cuando me acerqué a la primera casa que vi. Era una construcción sencilla, de adobe, con el humo de una fogata escapando por la ventana. Una madre wixárika, jefa de familia, me recibió con una calidez que contrastaba con el entorno. Me señaló un cuñón, que descansaba junto a la leña que acababa de encender. «Siéntate ahí», me dijo en su lengua, sus palabras cálidas como el fuego que crepitaba a mis pies.
Mientras calentaba agua, le habló a su hijo en su lengua materna. Él le respondió en español y aunque no pretendía escuchar, sus palabras me calaron: «Pero son los únicos huevos que tenemos». La madre, sin dudarlo, continuó con su labor, amasando las tortillas y preparando el desayuno. A pesar de la escasez, me sirvió unos huevos revueltos, los únicos que tenía, y me los compartió con una generosidad que me desarmó. Aquella comida, invaluable, fue una muestra tangible de lo que verdaderamente enriquece a esta comunidad: no es el dinero, ni los recursos, sino su profundo sentido de humanidad.
Conozco los datos que proporciona el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre las condiciones económicas y sociales de la región. Sin embargo, estos números no reflejan completamente las realidades y los rostros de las personas que realmente conformamos la región. Sería ideal que quienes elaboran las Reglas de Operación de los Programas Sociales y asignan los presupuestos anuales tuvieran la oportunidad de visitar nuestras comunidades, de conocer de primera mano las historias y desafíos que enfrentamos. Solo así podrían diseñar políticas más justas y ajustadas a las necesidades reales de quienes habitamos esta región del estado.
Cuando veamos más allá de los índices de pobreza y comencemos a valorar las riquezas intangibles de estas comunidades, podremos construir un futuro más justo y equitativo para la región norte de Jalisco.
Nosotros, los mestizos, llevamos en nuestra individualidad una herencia cultural que, en lugar de nutrirnos colectivamente, parece habernos desconectado de esa esencia comunitaria que caracteriza a los pueblos originarios. La forma en la que a menudo priorizamos nuestros propios intereses por encima de los demás refleja cómo el egoísmo ha permeado nuestra manera de relacionarnos, desviándonos de la humanidad y solidaridad que alguna vez formaron parte de nuestro ser. Hemos permitido que la mezquindad, el individualismo y la ambición desmedida erosionen nuestros valores más profundos.
Si comenzamos a redescubrir y valorar las riquezas intangibles que aún persisten en las comunidades indígenas, podríamos reconfigurar nuestra visión del desarrollo, creando un futuro más equitativo y humano.